La novela de Juan Gustavo León Ramos es un texto de largo aliento. Esto quiere decir que tal como lo advierte el título es la historia de un hidalgo. En consecuencia, el autor toma al personaje histórico desde un remoto pasado hasta el tiempo final del conquistador. Por tanto, la ficción histórica se plasma como una historia vitae. Es el decurso espacio temporal de Valdivia desde sus inicios hasta que convertido en guerrero -por tanto, en su conditio sine qua non– cruzará el Atlántico y se verá inmerso en una aventura más que caballeresca.
Texto e imagen, por Eddie Morales Piña. Crítico literario.
El prestigioso catedrático español Carlos García Gual en su texto La antigüedad novelada y la ficción histórica (2013) afirma que la relación entre la novela y la Historia constituye un género ambiguo dentro del ámbito de los textos que dialogan discursivamente entre los hechos acaecidos en determinados momentos del devenir del tiempo en distintos espacios y su concreción en el modo cómo estos son recogidos en una forma escrituraria -es decir, la historiografía histórica- y la modulación posterior que estos pueden tener cuando el discurso o la retórica literaria se hacen cargo de dichos sucesos y personajes con el fin de recrearlos mediante la ficcionalización o la narratividad de la ficción histórica. En este sentido, la historia de la literatura tiene monumentos -me refiero a obras canónicas- que han plasmado distintos espacio-tiempos y personajes. Al contrario de la opinión corriente, García Gual remonta a la literatura griega helenística dicha ficción histórica. En definitiva, frente a este asunto se han escrito múltiples estudios, pero lo que sí permanece es que este diálogo al que hicimos referencia al principio se mantiene y reactualiza permanentemente. No hay que olvidar que en este decurso escriturario surgió la denominada nueva novela histórica que se apartó en ciertos grados de la retórica clásica de la ficción histórica para dar origen a una distinta focalización del fenómeno. Dentro de este entorno es que ubicamos al médico y escritor Juan Gustavo León Ramos de quien hemos leído tres novelas cuyos cronotopos están acordes con los parámetros de la novela histórica o de la ficción histórica.
De acuerdo a García Gual “hay en principio dos esquemas básicos de la ficción histórica, según sea el protagonista un gran personaje o un héroe discreto y dudoso (…) En cuanto a la forma del relato -que puede ser homodiegético y heterodiegético, en forma epistolar, con una abundancia de diálogos o como un informe ‘histórico’ de un testigo fingido-, la variación es mayor…” Efectivamente, las tres novelas de ficción histórica de León Ramos están focalizadas en un protagonista clave en torno al que girarán todos los eventos narrados. Se trata de novelas de personaje -diría Wolfgang Kayser-; en otras palabras, el eje que sustenta la narratividad está en la figura central, mientras que los otros elementos quedan supeditados en su estructura estructurada al actante principal. En su última novela, es el conquistador español Pedro de Valdivia el héroe de la acción novelesca. El texto del médico escritor tiene por título Pedro de Valdivia. Historia de un hidalgo (2025). La denominación identitaria de la obra de León Ramos advierte al lector/a que se enfrentará a la historia de un sujeto que se encuentra dentro del imaginario de la época colonial y que, sin duda, está recogido no sólo en los memoriales, históricas relaciones o en su propia discursividad como escribidor de cartas -las cartas de relación- dirigidas a los monarcas españoles, con el fin de dar cuenta de sus fazañas y proezas en la conquista de un territorio que le hacen acreedor a prebendas o beneficios por los servicios a la corona. Las cartas de Valdivia están como un sustento o sustrato escriturario en la narratividad de León Ramos, así como también los otros tipos de formatos que conforman el corpus de cómo los sujetos históricos llevaron a cabo la modulación retórica del espacio tiempo del descubrimiento y la conquista, en este caso de Chile. Por otra parte, el personaje histórico de Valdivia también se fue configurando en textos ajenos a lo meramente histórico, sino de aquellos donde ingresan los elementos propios de la ficción literaria.
La novela de Juan Gustavo León Ramos es un texto de largo aliento. Esto quiere decir que tal como lo advierte el título es la historia de un hidalgo. En consecuencia, el autor toma al personaje histórico desde un remoto pasado hasta el tiempo final del conquistador. Por tanto, la ficción histórica se plasma como una historia vitae. Es el decurso espacio temporal de Valdivia desde sus inicios hasta que convertido en guerrero -por tanto, en su conditio sine qua non– cruzará el Atlántico y se verá inmerso en una aventura más que caballeresca. Es interesante que en la ficción histórica se plantee el asunto de dos formas de vida para el varón en aquellos tiempos renacentistas -que es la estructura estructurante sobre la base en que se asienta el relato de León Ramos-: la milicia o el convento. También es relevante que uno de los principios articuladores del accionar de Valdivia sea un tratado que tuvo alto prestigio por aquellos siglos que se llamó El príncipe de Nicolás Maquiavelo, que junto a El elogio de la locura y Utopía de Erasmo de Rotherdam y Tomás Moro, respectivamente, conformaron el imaginario sobre el que se conformó la invención de América o el mundo nuevo. El relato del médico escritor, sin duda, que, rota en torno a estos elementos extratextuales, pero que son las capas morfológicas en que se desarrolla la escritura de un Valdivia ficcional. Por otra parte, es también interesante que el autor haya programado la narratividad donde intervienen dos voces en el enunciado: un narrador de carácter omnisciente, por una parte (“Extremadura se extiende al poniente del territorio de Castilla. Sus suaves colinas cubiertas de robles, alcornoques y olivares ascienden hacia el sur por las estribaciones de la Sierra Morena”.), y por otra un locutor que se identifica con el propio Valdivia que narra y donde aparecen cartas apócrifas y un diario de igual denotación (“La vida que llevo me hunde en un lúgubre desencanto. Cada día es igual al anterior. Sentado bajo el parrón de mi casa, bebo una botella de vino tras otra y vuelvo a leer, por enésima vez, las parcas y escasas misivas recibidas de España en los últimos años”). Valdivia escribió cartas -como se dijo-, pero no un diario. Estos son elementos propios de la retórica ficcional. La verdad de las mentiras y el elemento añadido como lo indicó siempre Vargas Llosa.
La historia narrativa -la ficción histórica- se despliega morosamente. El narrador principal -en este caso, el propio León Ramos trasmutado en una figura de lenguaje- pareciera solazarse en el despliegue de las aventuras y desventuras del hidalgo. De este modo, el relato se va amplificando y abriéndose como un abanico que contiene múltiples instancias o núcleos narrativos que pudieran perder al lector por una historia de senderos que se bifurcan. Como lo manifestamos, la novela histórica recrea -ficcionaliza- la historia de una vida íntegra. Por tanto, en ella confluyen otros actores -unos históricos de acuerdo con los formatos testimoniales, como Inés de Suárez), y otros imaginarios-. La recreación del espacio tiempo es muy logrado y la tonalidad de la lengua castiza cuando se producen los diálogos sumergen al lector/a en una época distante varios siglos. En definitiva, la novela de Juan Gustavo León se lee con agrado, y especialmente atraerá a quienes gustan del género de la ficción histórica. Demás está decir que en la perspectiva que adopta el enunciante no hay una mirada desacralizadora del personaje protagonista.
(Juan Gustavo León Ramos. Pedro de Valdivia. Historia de un hidalgo. Santiago de Chile. 2025. 490 pág.).
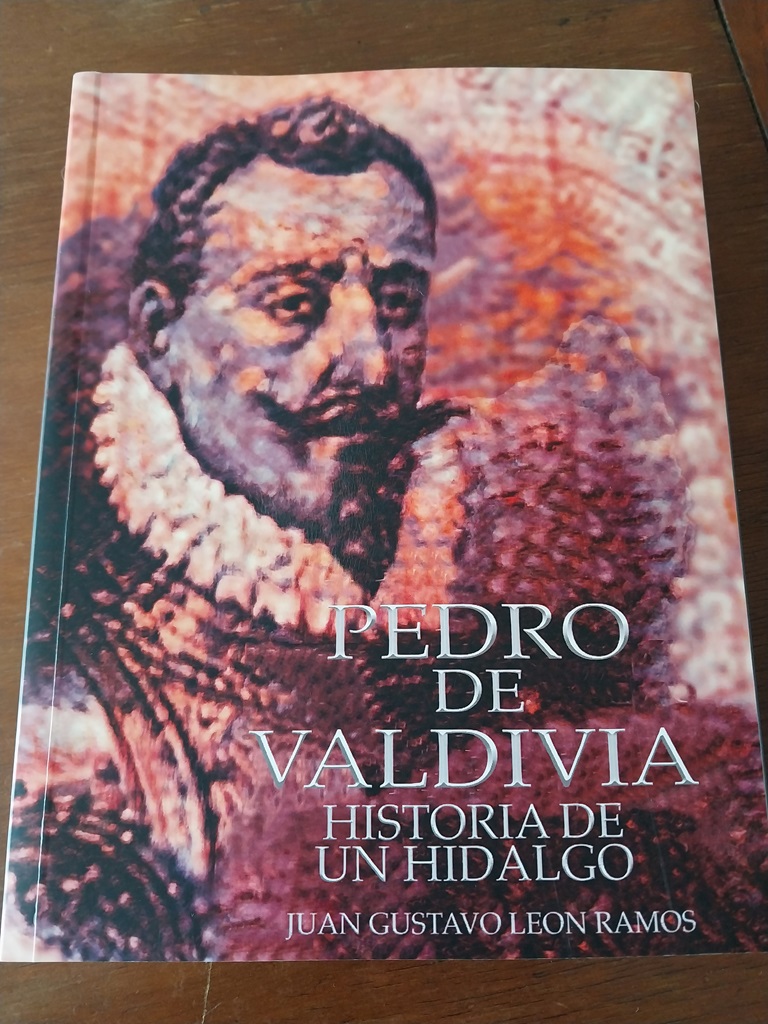
Deje su comentario en su plataforma preferida